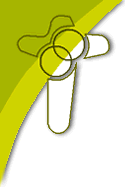- 1.EL
I. LA INJUSTICIA Y EL MAL PERTENECEN A NUESTRA EXISTENCIA
1. La vida nos golpea a veces con fuerza
Cuando nos referimos a la fe práctica en la divina Providencia, una de las preguntas más recurrentes es cómo lograr compaginar la bondad, sabiduría y poder de Dios con el sinnúmero de desgracias, males, cruces y cosas difíciles de asumir que suceden en y en torno a nosotros. Sufrimos la pérdida de un ser querido, nuestro negocio cae en banca rota, un amigo nos hace una mala jugada, nos despiden del trabajo, un derrumbe arrasa con nuestro hogar y tantas otras circunstancias que nos remecen y agobian. Catástrofes naturales, golpes del destino, violencias de todo tipo, el dolor de los inocentes, las desigualdades e injusticias sociales que claman al cielo, lo que sufrimos por nuestras propias limitaciones y a causa de quienes nos rodean, todo ello configura un horizonte que para muchos hace difícil creer en una divina Providencia.
¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Es posible que Dios haya creado un mundo así? Tenemos un profundo anhelo de paz y felicidad, pero pareciera que sólo en pocos momentos podemos gozar esa felicidad y esa paz que buscamos. ¿Por qué Dios no evitó estos males y ordenó las cosas de otra forma a fin de que fuésemos felices y pudiéramos vivir en paz?
2. Reacciones ante esta realidad
A todos nos resulta difícil enfrentar y dar una respuesta positiva a nuestra situación existencial tapizada de contrariedades. Resulta muy arduo descubrir el porqué de esta realidad tan llena de disonancias.
Es verdad que a ciertos dolores encontramos una posible respuesta desde el punto de vista puramente humano. Por ejemplo, el dolor físico: qué sería de nosotros si no lo sintiéramos y así no nos diéramos cuenta que padecemos una determinada enfermedad que es necesario curar. También nos resulta relativamente fácil aceptar que para desarrollarnos como personas autónomas y coherentes, necesitamos exigirnos y asumir sacrificios. Por otra parte, observamos que el dolor hace madurar la personalidad: templa el carácter, da profundidad, hace más sensibles y comprensivos, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos …
Pero no siempre es así. Por eso, de una u otra forma todos padecemos de un sentimiento de inseguridad, de angustia y temor, de descobijamiento existencial. Son diversas las reacciones que generan en nuestra alma estas vivencias.
A veces, como el avestruz, metemos la cabeza en la arena para tapar el dolor. Para evadir los problemas les echamos tierra encima y vivimos al día, en una especie de indolencia.
O bien, agobiados por los problemas, caemos en la depresión, víctimas de un derrumbe psicológico. Como índice de esta situación y fruto de la desesperanza, tenemos el alarmante aumento de los suicidios en nuestra sociedad actual, especialmente en los países desarrollados o en vías de desarrollo.
Cuántas personas viven hoy sumidas en la amargura, criticándolo todo, lanzando barro a los demás para equilibrar el aguijón de su autoestima negativa.
El peso de las cruces que cargan, lleva a otros a buscar compensaciones de todo tipo, a fin de superar los problemas que los aquejan. Se sumergen en un trabajo desenfrenado, buscan todo tipo de placeres sexuales, caen en la drogas o el alcohol u otro tipo de estupefacientes.
Para precaverse de los males que pueden sobrevenir, no pocos van tras de seguridades, protegiéndose a sí mismos con el poder económico, las relaciones sociales y amistades, los partidos políticos u otras asociaciones que nos aseguren un resguardo.
Se da también, en otra dirección, la reacción de aquellos que asumen estas situaciones de infortunio y de cruz, con una actitud de rebeldía. Luchan contra las adversidades. Se lanzan al mar embravecido de la existencia con los dientes apretados, tratando de doblar la mano al destino y a las adversidades. Tratan de dominar las desventuras con decisión, buscando abrirse camino entre las piedras, pero no siempre tienen éxito: No les resulta fácil dominar todas las variables que están en juego. Por eso viven tensos y angustiados.
Para los no creyentes resulta ciertamente más difícil responder a la realidad del dolor y del mal que se abaten sobre nosotros. Pero también a los creyentes no nos resulta fácil responder a las situaciones de desgracia y a los golpes del destino. Sobre todo cuando se siente que se ha actuado correctamente y no se cree merecer de Dios lo que consideran un castigo inmerecido: ¿Por qué justamente a mí Dios me manda esto?, es la pregunta que les atormenta. Y como no atinan a encontrar una respuesta, su fe tambalea, debatiéndose entre el derrotismo, la depresión o la rebeldía.
II. EN BUSCA DE UNA RESPUESTA A LA LUZ DE LA FE
1. En general
¿Podremos dar una respuesta positiva a esta situación existencial que entraña nuestra suerte aquí en la tierra? No es tarea fácil. Quien no tiene fe –que es un don gratuito de Dios- se encuentra ante muchas realidades que no tienen solución desde el punto de vista puramente humano.
Tener fe nos abre un camino. Pero tampoco es fácil adentrarse por ese camino. A partir de la fe, específicamente de la fe práctica en la divina Providencia, es posible encontrar un sentido a la cruz. Pero ello requiere una elaboración interior, oración y reflexión.
Partimos del supuesto de que tenemos fe, aunque esa fe sea débil y debamos también decir: “Sí, Señor, creo, ¡pero aumenta mi fe!” (…..). Creemos en la divina Providencia. Creemos que Dios creó y gobierna el mundo por amor; que él es sabio, poderoso y lleno de misericordia. Creemos que él cuida de cada uno de nosotros y todo lo que sucede redunda en bien de los que lo aman. Creemos que las cruces tienen un sentido, que Dios nunca nos manda cruces que no podamos sobrellevar y hacer fecundas. Creemos que Dios, a través de Cristo Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo, nos tiene preparada en el cielo una mansión, para ser felices para siempre.
Esa fe es la clave que nos permite abrir el camino para enfrentar la realidad sin que nos quede el sabor amargo del derrotismo o de la rebelión ante Dios. ¿Es capaz de vencer esta fe nuestras angustias, nuestro desconcierto ante tantas contradicciones y situaciones que simplemente no logramos comprender y compaginarlo con su sabiduría y su bondad?
Digamos desde el inicio que tener fe no quiere decir que podamos comprender íntegramente el problema del dolor y del mal. Tener fe no significa contar con evidencias que nos aclaren todo, sino sólo una certeza basada en un salto para la inteligencia, la voluntad y el corazón. Un salto que no es irracional, pero que nos lleva más allá de lo racional, a la verdad revelada, al mundo sobre-natural. Solo a través del claroscuro de la fe nos podemos adentrar en el misterio de Dios y de su gobierno del mundo.
2. Presupuestos básicos
Para iniciar este camino de búsqueda, abordamos primero algunos presupuestos o principios básicos que iluminan nuestras reflexiones y, en segundo lugar, abordaremos algunos problemas concretos que revisten una especial importancia vital para nosotros.[1]
Nos detenemos a considerar verdades fundamentales que arrojan luz sobre esta problemática difícil y existencial. Tocamos 6 puntos:
- Dios no es el autor del mal
- La realidad del pecado
- El demonio está presente en el acontecer del mundo
- Dios sabe sacar bien del mal
- Cristo viene a nuestro encuentro como Redentor
- Los designios de Dios son insondables
- La meta hacia la cual Dios nos conduce
La consideración de cada uno de estos temas nos irá abriendo el camino hacia una comprensión del sentido de las cruces y del dolor que nos sale al encuentro en nuestro peregrinar hacia la Casa del Padre.
2.1. Dios no es el autor del mal que existe en el mundo
Nos abruma la pregunta del porqué hay tanto mal y desgracia en nuestra vida y en el mundo. ¿Cómo Dios, que es sabio y poderoso puede permitir que en su plan de amor existan estas realidades?
Es importante asentar en primer lugar una verdad central: Dios nunca es el autor del mal. Si lo fuese, dejaría de ser Dios. Si existe el mal no es porque Dios lo haya dispuesto sino porque lo ha permitido.
El plan providente de Dios comprende lo que denominamos las disposiciones divinas (lo que él directamente quiere y dispone) y las permisiones divinas, es decir, aquello que él permite.
Si Dios permite el mal no es para perjudicarnos o destruir nuestra felicidad, siempre es por un bien. Existe un bien primario o radical; éste es el hecho que Dios dispuso que fuésemos creaturas libres; nos creó como un espíritu encarnado, miembros de la humanidad: parte de un cuerpo social.
Si Dios no nos hubiese creado como seres libres, no seríamos semejantes a él: careceríamos del extraordinario don de la libertad, no seríamos personas capaces de auto decidirnos, de conocer y de comprender con nuestra razón y de amar.
Ahora bien, crearnos libres implicaba necesariamente que nosotros podíamos hacer mal uso de nuestra libertad, incluso, poniéndonos contra él, desobedeciéndole.
Ese fue el “riesgo” que corrió Dios. Él podía habernos creado como las abejas o las hormigas. Habríamos funcionado a la perfección. Estaríamos instintivamente programados para actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. En su realidad no existe el mal moral, pero ellos no son seres libres.
Ahora bien, de hecho, los padres de la humanidad, Adán y Eva, quisieron “ser como Dios” y le desobedecieron en el paraíso. Al separarse de Dios, cometiendo pecado, se siguieron consecuencias negativas para ellos mismos y para todos nosotros, miembros del género humano. El ser humano, dijimos, fue creado por Dios como miembro de un cuerpo; no es un ser aislado sino parte de un cuerpo). El pecado original quedó marcado en nuestra naturaleza, hiriéndola, dejando en ella secuelas que nos marcan profundamente.
Casi no es necesario probar este hecho remitiéndonos a la revelación, ya que se nos hace prácticamente evidente al contemplar la realidad concreta de la sociedad a la que pertenecemos… Podría decirse que nacimos con una “falla de fábrica”.
Más allá del pecado original, arrastramos las secuelas de nuestros pecados personales que, de modo semejante, nos pesan y crean desorden y todo tipo de males en nosotros y en la sociedad. Este “valle de lágrimas” lo hemos generado nosotros. La responsabilidad es nuestra, no de Dios.
Dios no abandona al hombre caído. Si él permite el pecado y con él su consecuencia de desorden y mal, es por un bien “consecutivo”, porque de ese mal, generado por el hombre, él puede hacer que surja un bien consecuente.
2.2. La realidad del pecado
Nuestra existencia está entretejida con el pecado. Nuestra historia es una historia de gracia y pecado. Dice el dogma que todos, excepto María, pecamos, aunque sea cometiendo pecados leves. La Iglesia es una Iglesia santa y pecadora. Por eso, para comprender la providencia divina, el modo en que Dios gobierna el mundo, es necesario ganar un conocimiento más profundo del pecado.
¿Comprendemos su gravedad y trascendencia? Poco reparamos en el mal que entraña el pecado. Hablamos de errores, de problemas psicológicos, de debilidad y nos dis-culpamos. ¿Por qué es tan grave el pecado?
El pecado posee tres dimensiones. Lo más radical y profundo es que por el pecado nos apartamos de Dios. Le damos vuelta la espalda, desobedeciendo su voluntad, impresa como ley natural en la creación y expresada en su Evangelio.
Esta es la gravedad más honda del pecado: Es una ofensa a Dios, o como se expresa en lenguaje teológico, una aversio a Deo. Por el pecado rompemos nuestra amistad con Dios. Cuando decimos que confesamos nuestras culpas, nos referimos a esto: la culpa de haberlo ofendido y desobedecido, sea directamente o indirectamente, grave o levemente.
Esta culpa requiere un arrepentimiento, una conversión y una petición de perdón.
El pecado, en segundo lugar, implica conversión hacia las creaturas, una conversio ad creaturas (dejamos a Dios y nos volvemos hacia la creatura). Psicológicamente esto es lo primero: Creemos encontrar nuestro bien, nuestra felicidad y placer en cosas y acciones que contradicen la voluntad de Dios, las leyes de la moral natural y evangélica. Las vemos como una atadura, una restricción que coarta nuestra libertad. No tomamos en cuenta que esas leyes y “mandamientos” de Dios son orientaciones e indicaciones suyas precisamente para que seamos libres y felices. Si hemos confesado nuestra culpa, a ello se sigue la necesidad de volver a abrazar la voluntad de Dios.
En tercer lugar, el pecado trae como consecuencia un desorden, un mal, tanto para nosotros mismos como para los demás: Por nuestros pecados entran los males para nosotros y para la sociedad. Ese mal, además, se arraiga y genera “estructuras de pecado”, que lo afianzan y que a su vez son origen de nuevos males, de injusticia y detrimento para otros. Así como nuestras buenas obras generan frutos positivos, nuestros pecados, por el desorden que causan, siempre tienen una repercusión social nociva: somos parte de un cuerpo social. El pecado requiere por ello una reparación del daño causado.
Un ejemplo puede ilustrar esta triple dimensión del pecado. Supongamos que alguien desobedece las leyes del tránsito y en lugar de conducir por la derecha, conduce por la izquierda. Al hacerlo choca frontalmente con otro auto. El chofer queda herido, su auto de destroza y al envestir al otro carruaje, mata al conductor. Ése es un pecado por el cual se genera un múltiple mal: se desobedece a la autoridad, se actúa al propio antojo y se genera un desastre.
¿Echaremos entonces la culpa a Dios por los males de los cuales hemos sido nosotros el origen? Si nos dan un sobre azul en el trabajo, ¿no es el resultado a veces de nuestra desidia, y no haber hecho bien lo que debíamos haber hecho? ¿Es culpable Dios del fracaso de nuestro matrimonio? ¿Tiene Dios la culpa de la injusticia social que genera tanta miseria? ¿Es culpable Dios que se generen redes e instituciones de corrupción?
Por cierto que no. Somos nosotros el origen del desajuste, de las cruces y males, fruto de nuestros pecados.
2.3. La existencia y presencia del demonio
En relación a lo que se dijo anteriormente, es preciso agregar otro factor importante. Normalmente poco se toma en cuenta la existencia y la acción del Demonio en el acontecer personal y social. Ha sucedido algo semejante a lo que pasa con nuestra fe en la intervención de Dios en la historia. Nos confesamos creyentes, pero en la práctica actuamos como si Dios no existiera. Teóricamente creemos en la realidad del Demonio, pero poca trascendencia le atribuimos en nuestra vida.
Sin embargo, la realidad y la acción del Demonio –del “padre de la mentira”, de Luzbel, el ángel de luz– que se reveló contra Dios junto con sus secuaces, nos son a menudo palpables y evidentes al ver la maldad altamente inhumana, que se muestra en ciertas personas y realidades sociales. Maldad que no se puede explicar simplemente por la acción pecaminosa del hombre.
Por eso san Pablo habla del “misterio de iniquidad” presente en el mundo: “Porque –afirma- ya está en acción el misterio de la iniquidad” (2 Tesalonicenses 2:7), señalando que nuestra lucha no es contra los poderes de este mundo sino contra las potestades celestiales. Dice en su carta a los Efesios: Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneos firmes” (2 Ef 6, 10 ss).
Esta verdad de fe a menudo no la tomamos suficientemente en cuenta, sobre todo cuando nuestra fe se ha debilitado y en la práctica sólo nos guiamos por lo que podemos ver y constatar materialmente.
Antes de la creación del mundo, también Luzbel hizo mal uso de su libertad. La Biblia nos relata cómo nuestros primeros padres, seducidos por la Serpiente, desobedecieron a Dios. Hasta el fin de los tiempos, la Iglesia estará involucrada en una lucha contra el demonio y su potestad. Y en esa lucha, cada uno de nosotros también tiene parte. Por eso, san Pablo nos amonesta, diciendo: “Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del demonio. (Ef 6, 13). Recordamos cómo el Señor mismo, al enseñarnos a orar, puso en nuestros labios esta petición: “No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno” (Mt 6,13).
Como ser libre, el hombre quiere ser ganado por Dios, pero también puede serlo por el demonio. Ambos usan métodos semejantes: el Demonio es el “mono de Dios” como lo describe san Agustín, ya que imita a Dios tratando de conquistar el corazón del hombre. Por experiencia propia sabemos que Dios llega a nosotros generalmente a través de nuestras debilidades y de nuestras fallas. El demonio también busca nuestros lados débiles. Y así como no es común que Dios intervenga en forma extraordinaria a través de milagros, tampoco el demonio parece intervenir normalmente de modo extraordinario, pero ciertamente hay casos en que es palpable su acción destructora. Él es el lobo que se viste con piel de oveja, que nos susurra al oído “¿Para qué esforzarte tanto?” “Ten compasión de ti mismo” “Déjalo para mañana” “Actúa más sensatamente”, etc. En otros casos el demonio será más incisivo e insistente…
No lograremos explicarnos enteramente la presencia del mal en el mundo sin la realidad del Demonio, sin la presencia del “misterio de iniquidad” que está actuando en el acontecer del mundo. Por eso el P. Kentenich reza de esta forma en el Hacia el Padre:
De: Oración Introductoria del Via Crucis del Instrumento:
Padre, junto a María, nuestra Madre,
quiero acompañar
al Redentor del mundo
y en su lucha a muerte
ver esos poderes
que actúan en todos los sucesos de la historia.
Ayúdame, con su Esposa la Gran Señal,
a ofrecerle como instrumento
mis débiles manos
a él, el Señor,
a quien, por amor a nosotros,
constituiste para enjuiciar a Satanás.
Me veo situado
entre esos dos grandes poderes
que se proscriben mutuamente en una eterna lucha,
y con entera libertad
una vez más me decido por Cristo
ahora y para siempre. (HP, 240-242)
2.4. Dios sabe sacar bien del mal
Dios no se deja vencer ni por nuestros pecados ni por el poder del Demonio: él sabe sacar bien del mal. Si permite el mal no es por maldad o porque quiera dañarnos, sino porque de ese mal se puede seguir un bien.
Dios permite en su plan de amor el mal en vista de un bien fundamental: La creación de seres libres como él, como lo explicamos anteriormente.
Cuando la creatura se rebela y da paso al mal, Dios no la abandona. Si él permite en su Providencia el mal, lo hace también por un bien consecutivo. Él busca caminos para que de ese mal que nos aqueja, del cual nosotros u otros hemos sido la causa, podamos sacar un bien.
En su plan Dios integra nuestras caídas y pecados, nuestros procesos de conversión, nuestros vaivenes y la acción del demonio. Él pone todo de su parte para que verdaderamente nosotros alcancemos la meta a la cual él quiere llevarnos (a la cual quiere él que nosotros libremente lleguemos).
Está aquí en juego el misterio de la conducción divina. Él nos mira como desde lo alto de una torre y ve, desde la eternidad, donde no hay tiempo, todo el transcurso de nuestra vida. Resulta difícil imaginarnos el dinamismo o sinergia entre nuestra libertad y el plan de Dios. De hecho radicalmente nos falta una categoría existencial: Nosotros vivimos en el tiempo, Dios está fuera del tiempo. No podemos imaginarnos cómo es ese vivir fuera del tiempo. El ejemplo anterior de la torre, sin embargo, nos da una cierta idea, pero ciertamente no nos da una claridad meridiana.
El plan de Dios no es algo estático, definido y realizado perentoriamente, así como un dictador podría hacerlo. El plan de Dios es dinámico, va siendo recreado constantemente de acuerdo a nuestras respuestas positivas o negativas. Dios adecúa su plan, integrándonos en él.
En otras palabras, nuestra fe en la divina Providencia no cae en un fatalismo determinista (Dios tiene un plan y lo realiza independientemente de nosotros) al cual nos entregamos con una actitud fatalista. Dios nos toma en cuenta en la realización de su plan, que libremente lo hacemos nuestro. Toma en cuenta nuestras caídas y desvíos, se “adecúa” a ellas, buscando ganarnos nuevamente para él.
Es lo mismo que vale para nuestras oraciones de petición. ¿Qué sentido tendrían si ya todo está predeterminado? Dios escucha nuestra súplicas filiales, como escuchó a María en Caná. Él toma en cuenta nuestros deseos, nuestra oración y peticiones, que ejercen sobre él el poder de un amor filial, especialmente cuando nos presentamos ante él en todo nuestro desvalimiento y colocamos sólo en él nuestra confianza.
El Dios Creador, que es rico en misericordia, al desobedecerle nosotros, no nos deja a la deriva. El único camino que podía seguir, sin violentarnos ni quitarnos nuestra soberana libertad, era ganarnos de nuevo, acercándose a nosotros, tratando, con amor de Padre que nos convirtiéramos y restauráramos la amistad con él: Porque él nos creó para que fuésemos felices y no para ser infelices.
El Prefacio de la cuarta Plegaria Eucarística, describe hermosamente este proceso. Lo que citamos nos introduce, además, en el punto siguiente:
Te alabamos, Padre santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste, además tu alianza a los hombres; por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que, al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como salvador a tu único Hijo. El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado; anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo.
Más adelante nos detendremos en la consideración sobre cómo podemos de hecho sacar un bien de los males que nos afligen. Con la ayuda de la gracia podemos lograrlo.
2.5. Cristo viene a nuestro encuentro como redentor
En el Pregón Pascual de la Vigilia del Sábado Santo se canta algo inusitado: “¡Oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor!”. Se agradece de algún modo esa culpa porque, en su misericordia y búsqueda del hombre, Dios contempló en su plan de amor la encarnación del Verbo. Más todavía, que él entregara a su Hijo como propiciación por nuestros pecados e hiciera de su muerte en la cruz, el mayor mal imaginable, la causa de nuestra salvación: Esta es la prueba más grande que Dios saca bien del mal.
“Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia” (Rm 11, 32), dice san Pablo. Para comprender en algo este misterio revelado hay que tener presente dos cosas. Primero, que Dios es amor y es un amor que busca entregarse, comunicarse y probarse. Él nos creó por amor, para entregarnos su amor, para que nosotros participáramos del misterio y magnitud de su amor. Deus quaerit condiligentes se, se afirma en teología, Dios busca personas a quienes amar y que lo amen a él. Esto lo movió, en la plena liberalidad de su amor a tomar carne y hacerse hombre, para poder así acercarse y mostrarnos en su persona la magnitud de su amor por nosotros. En segundo lugar, el Verbo encarnado vino a nosotros como Redentor. Vino hecho hombre en las entrañas de María, por amor a nosotros, a salvarnos, a rescatarnos de la miseria y del mal en la que nos había sumergido el pecado.
Sólo cuando tenemos presente la gravedad del pecado, a lo cual nos hemos referido anteriormente, se comprende la relevancia y el sentido que Cristo haya venido como Redentor nuestro, a dar su sangre “para quitar el pecado del mundo”. De otra forma, el plan de salvación de Dios lo estaríamos considerando y viviendo en un nivel muy inferior al que en verdad tiene.
La gravedad de la desobediencia y de nuestra culpa están ligadas a la dignidad de la persona a la que se pasa por encima y se ofende. No da lo mismo ofender al propio cónyuge que a una persona en la calle, a un ciudadano cualquiera que al presidente de la República, a un determinado fiel que a la persona del Santo Padre.
Por el pecado, directa o indirectamente, estamos ofendiendo a Dios. Por eso en teología se dice que la ofensa del pecado es infinita y que nosotros, como meras creaturas, por nosotros mismos no podemos reparar adecuadamente o en justicia esa ofensa. Dios pudo perdonarnos, haciendo caso omiso de todos nuestros pecados. Habría sido posible, pero él, en su misteriosa sabiduría, quiso que el hombre fuera digno del perdón y pudiera ofrecerle a él una reparación, por así decirlo, a su altura. Y esto sólo era posible si el Dios Hecho Hombre, Cristo, le ofrecía una obediencia y amor que mereciera su perdón y recobrara nuestra amistad con él.
Por eso, Cristo, el nuevo Adán, asume todos nuestros pecados. “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. dice san Pablo (2 Cor 5, 21). Él ofrece a Dios Padre una obediencia hasta la muerte, y una muerte en la cruz. San Pablo en su carta a los filipenses, lo expresa así:
| El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios.
Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. (Fl 2, 6-11)
|
Por esa obediencia hasta la muerte, como Nuevo Adán, cabeza de la humanidad redimida, nos merece el perdón de los pecados y el poder llegar a ser hijos de Dios (Jn 1, 12). Esto es lo que se denomina la “redención objetiva”.
Ahora bien, Dios, que respeta nuestra libertad y quiere dignificarnos, no es “paternalista”, él nos abre el camino de la salvación en Cristo, pero nosotros tenemos que abrirnos a él y recibirlo en la fe, uniéndonos a él como miembros de su Cuerpo. Así, unidos al Señor, nuestro Redentor, podamos ser gestores, en y por él, de nuestra propia salvación. Esto es lo que denominamos “redención subjetiva”.
Después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, él no quiso concluir su obra redentora, sino que dejó, antes de su venida gloriosa y definitiva al fin de los tiempos, este período intermedio en el cual nos encontramos nosotros, camino hacia el día final del triunfo definitivo del Redentor sobre el pecado, la muerte y Satanás.
Caminamos como peregrinos hacia la Casa paterna. Por Cristo, en él y con él, en la fuerza del Espíritu Santo, que el Señor nos regala, nos tratamos de despojar cada día más del hombre viejo, marcado con el pecado y sus consecuencias. Caminamos como redimidos, tratando de ser instrumentos de redención para muchos.
Si nuestro pecado recibe el perdón de Dios, queda la tarea de restablecer el orden perturbado, de superar las secuelas del pecado, que pesan sobre nosotros y sobre la humanidad. En el plan de Dios está comprendido por lo tanto que, además del llamado a la conversión, existe el llamado a construir el Reino de Dios aquí en la tierra, a santificar el nombre de Dios, nuestro Padre, que ha sido profanado, cambiando nuestra conducta y reparando los daños que nos agobian y agobian a la sociedad.
En este tiempo de transición camino a la Casa paterna, vivimos en este “valle de lágrimas”, como hijos redimidos por Cristo, sufriendo el mal, las consecuencias del pecado y las injusticias que este causa, pero revestids de una nueva fuerza de vida que brota de Cristo Redentor.
Vivimos animados e iluminados por Cristo imagen viva del Padre providente, quien nunca nos abandona, de quien siempre de nuevo recibimos el perdón y la gracia, para poder vivir con él nuestra entrega filial a Dios Padre. Por su palabra, su ejemplo y su compañía él nos guía por su senda.
Por él también somos introducidos en una nueva dimensión de nuestra existencia: Todo esto no lo realizamos por nosotros mismos, sino unidos al Señor. Podemos unir nuestra lucha y nuestras cruces a la suya, tal como lo hizo María, la Compañera y Colaboradora permanente del Señor en su obra redentora. Las cruces y el dolor “sin sentido” cobran ahora un sentido profundo y nuevo, que nos lleva a decir con san Pablo: “Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la cruz de Cristo en bien de la Iglesia” (Col 1, 24().
Vemos como regalo de Dios Padre que podamos así, guiados por su Providencia divina, dar sentido a todo aquello que humanamente nos parece no tener sentido. Nuestros sufrimientos y cruces las asumimos en Cristo y con actitud solidaria, a semejanza suya, los ofrecemos al Padre por las personas que él ha puesto en nuestro camino. Nos unimos a Pablo cuando alaba al Señor, diciendo:
¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestras tribulaciones, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios! Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra; si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos (2 Cor 1, 3-6)
En este mundo continuará coexistiendo “el trigo con la cizaña”, siempre habrá males y pecado. Esta es la realidad concreta de la humanidad hasta la segunda venida del Señor, cuando él instaure su reino en forma definitiva. Pero mientras peregrinamos hacia la Casa del Padre, lo hacemos llenos de esperanza, iluminados por Cristo, con su misma actitud de entrega filial y heroica.
2.6. Los insondables designios de Dios
Todo lo anterior nos regala la luz de la fe. Confortados en esa fe, podemos dar sentido a nuestras cruces y debilidades. La fe práctica en la divina Providencia nos regala luz, pero, como ya hemos señalado, es una luz limitada: caminamos en el claroscuro de la fe.
El P. Kentenich destaca esta realidad de modo especial, para situarnos en un piso firme y evitar que, cuando aparezca la oscuridad, no tambalee nuestra fe. Las verdades reveladas, y en concreto lo que nos dice la fe práctica en la divina Providencia, siempre se mueven en el ámbito de un plan de Dios que es misterioso, aunque en muchos sentidos se nos haga comprensible.
Esto es lo que san Pablo confiesa y proclama en su carta a los romanos:
¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos!” (Rom 11, 33).
En una ocasión, se cuenta que san Agustín se paseaba junto al mar, tratando de comprender los misterios de Dios y se encuentra con un niño que con una concha sacaba agua del mar y la vaciaba en un hoyo que había hecho en la playa. El santo entonces le pregunta intrigado qué estaba haciendo, y el niño le respondió: quiero sacar el agua del mar y colocarla en este hoyo. San Agustín le dijo que eso era imposible. Entonces el niño le contestó: Estoy haciendo lo mismo que tratas de hacer tú, comprender con tu inteligencia los pensamientos de Dios.
Vemos, pero no vemos todo. Comprendemos, pero no comprendemos todo. Por eso, cuando rezamos, por ejemplo, “En tu poder y tu bondad fundo mi vida, en ellos creo y confío”, agregamos “ciegamente”.
La actitud del P. Kentenich aparece igualmente clara en otra de sus oraciones del Hacia el Padre:
De la oración: Padre, te pido todas las cruces
Hasta ahora tuve yo el timón en las manos;
en el barco de la vida tan a menudo te olvidé;
me volvía desvalido hacia ti, de vez en cuando,
para que la barquilla navegara según mis planes.
¡Concédeme, Padre, por fin la conversión total!
En (Cristo) el Esposo quisiera anunciar al mundo entero:
el Padre tiene en sus manos el timón,
aunque yo no sepa el destino ni la ruta.
Ahora me dejaré conducir ciegamente por ti,
quiero escoger sólo tu santa voluntad;
y como tu amor me guarda siempre,
atravieso contigo por las tinieblas y la noche. Amén. (HP, 398-400)
Poseemos la grandeza de ser creaturas inteligentes, pero no somos dioses. Debemos situarnos objetivamente en el nivel que nos corresponde, asumiendo nuestra realidad de criaturas. Y eso quiere decir que nuestra capacidad cognitiva es admirable, pero ciertamente limitada. Dios, afirma el P. Kentenich, no especuló tanto mirando nuestra inteligencia sino que nuestro corazón. Su preocupación principal no fue aclararnos todo sino ganarnos para una entrega de fe confiada a él.
Es necesario que nos ubiquemos como criaturas ante el saber y los designios de Dios. Y esto, por cierto, requiere humildad. La humildad, dice santa Teresa de Ávila, es verdad y justicia. Le damos así el lugar que le corresponde a Dios y nos situamos, con humildad, ante él, respetando lo que él dispone o permite, con una actitud receptiva, propia de un hijo que escucha a su padre.
No podemos comprenderlo todo. “Ahora, dice san Pablo, vemos veladamente en un espejo, pero entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido” (1 Cor 13,12). El P. Kentenich usa una imagen que es también sugerente: Es como si miráramos una alfombra por abajo, donde solo podemos vislumbrar algunas formas y trazos, Dios, en cambio, mira la alfombra desde arriba.
En el pasado, en una época marcada por el racionalismo, se acentuó tal vez en demasía la luz de la fe. Tratando de explicar la “racionalidad” de las verdades reveladas, se fue más allá, perdiendo de vista que lo que discurríamos no quitaba el misterio a lo revelado. Dios no piensa como nosotros, él es el “enteramente distinto”, aunque ello no impide que lo conozcamos en algo a partir de la creación y, sobre todo, por la revelación. Tenemos luz pero no todo es claridad.
Por eso el P. Kentenich acentúa, junto a la luz de la fe, el claroscuro y habla de una fe heroica y de los saltos que exige la fe para nuestro entendimiento, voluntad y corazón. Todo lo cual reviste una especial relevancia cuando abordamos el problema del mal y del dolor a la luz de la fe en la divina Providencia. Nos encontramos ante un misterio y tratamos de penetrar ese misterio lo más posible, sin perder de vista esta perspectiva.
Comprender plenamente todos los interrogantes que generan en nosotros la existencia del mal, comprender los zigzags del acontecer del mundo y la maraña de factores que inciden en ella, simplemente queda fuera de nuestras posibilidades como creaturas, no podremos lograrlo plenamente aquí en la tierra: Muchas incógnitas sólo podremos desentrañarlas en la visión beatífica.
Contamos sí con luz suficiente para caminar y auscultar el camino por donde quiere el Señor que vayamos. Nuestra seguridad en este caminar nos viene de la fe y confianza sobrenatural que el Espíritu Santo ha infundido en nuestros corazones. Si caminamos al borde de un abismo, vamos confiando de la mano del Padre. Así podemos ir seguros y confiados, con una actitud heroicamente filial, en el claroscuro de la fe. Y a veces, puede ser que tengamos que dar pasos en la obscuridad de la fe, cuando pareciera que el Señor se ha quedado dormido en la barca zarandeada por el viento y la tormenta. “Quisiéramos entonces que el Señor no tenga que decirnos como a Pedro, que salió a su encuentro caminando sobre el lago, pero que pronto empezó a dudar y a hundirse presa del temor: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? (Mt 14, 31).
Hay muchas cosas que podemos entender acá en la tierra, pero sin duda que también muchas sólo las comprenderemos en la visión beatífica. Ello constituirá sin duda una de las grandes sorpresas y causa de gozo que Dios nos tiene reservada para el cielo.
2.7. Dios nos guía hacia una meta que solo él conoce a cabalidad
El P. Kentenich nos da otra clave, que se complemente con lo expuesto en el punto anterior, para asumir el misterio de la conducción divina. Dios conduce y gobierna el mundo en su Providencia, pero él nos conduce a cada uno a una meta que nos trasciende, que sólo él conoce plenamente.
La meta hacia la cual nos conduce la conocemos sólo en general: caminamos hacia la vida eterna, a la Casa del Padre, al encuentro de la visión beatífica. Sabemos, además, que el Señor nos tiene preparada una corona de gloria para cuando hayamos concluido nuestra carrera (Cf 1Cor 9,25), pero cuál corona, cuál mansión en la casa paterna, qué claridad tendemos en la visión beatífica, todo eso está envuelto en el misterio. El P. Kentenich se detiene en la reflexión al respecto. Transcribimos sus palabras:
Debemos, pues, contar en nuestra vida sencillamente con cosas incomprensibles, con oscuridades, con confusiones, misterios, trátese de nuestra propia persona, trátese de nuestra comunidad o de todo el acontecimiento universal. Nunca debemos olvidar que nuestra vida, nuestra conducción de vida, nuestro destino, permanecerán en la oscuridad hasta la resurrección beatífica.
(Primera consideración) Los caminos de Dios son siempre difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque Dios en sí mismo es incomprensible. Por eso sus caminos también son incomprensibles. Casi me atrevería a decir: si comprendiésemos todo lo que hace el Padre Dios, hasta en lo más íntimo, querría decir que él ya no es Dios. Lo habríamos reducido simplemente a un plano humano. Él es totaliter aliter. Es el Totalmente Diferente. Esta expresión tiene un significado profundo.
No digo esto en el sentido de que él sea diferente en todo, porque él nos ha hecho participar de sus perfecciones en muchas cosas. Más todavía, nos ha hecho compartir, de manera misteriosa, su ser y su dignidad. Por eso, aquí y allá, se encuentran puntos de contacto, puntos de comparación. Pero también, por otra parte, vale la afirmación: si él es realmente el ser infinito, entonces, su actuar, su gobierno del mundo, en muchos aspectos, tienen que sernos completamente incomprensibles.
(Segunda consideración) Si tratamos de penetrar más en el significado de esa definición: ratio ordinis in finem ultimum (la Providencia es la ordenación hacia un fin último) tomando en cuenta especialmente que el Señor ya ha redimido a este mundo, tenemos que reconocer que el fin último es un fin trascendente, que consiste en una participación original de la visión beatífica. Y porque este fin está totalmente oculto y sumergido en el otro mundo, porque el fin es una contemplación y visión original de Dios, es claro que, mientras permanezcamos en esta tierra, nunca podremos llegar a comprenderlo enteramente.
Si recordamos y mantenemos siempre firme la fe en que Dios gobierna el mundo y me gobierna también a mí, que Dios conduce al mundo y también me conduce a mí, para que yo pueda alcanzar aquel fin especial que él ha señalado para mí desde toda eternidad, puedo imaginarme, entonces, cuánta oscuridad deberá haber en mi vida. Oscuridad para mi razón, oscuridad para mi pensamiento religioso y también oscuridad para un pensar sobrenatural. Oscuridad, mientras caminamos a la luz de la fe.
Imaginémonos haber tenido una visión. Aun entonces se puede presentar la duda: ¿Fue una visión verdadera? ¿Se trata de algo realmente extraordinario? Tenemos que enfrentar el hecho de que nuestra vida, la conducción de nuestra vida, el gobierno de nuestra vida, los destinos de la vida, siempre estarán como rodeados de sombra, mientras no lleguemos al día de la feliz resurrección.
Por eso, sea que se trate de nuestra propia persona, de nuestra comunidad o de todo el acontecer histórico universal, tenemos que contar sencillamente con oscuridades, con incomprensiones, con momentos que no podemos explicar.
(…)
(Tercera consideración) Si Dios es el ser infinitamente sabio, como lo es, entonces no hay duda de que nos ha regalado las predisposiciones que corresponden al fin original de nuestras vidas. Fin y predisposiciones.
Ahora viene un tercer punto, que se refiere al fin y a la conducción de nuestras predisposiciones. Todo lo que hace el Padre Dios, todo, absolutamente todo, está adaptado cada vez a estas predisposiciones y quiere, aunque por caminos oscuros y muy oscuros, ordenarnos y conducirnos hacia ese fin trascendental y original.
Repito: si hacemos nuestras estas ideas y consideraciones, nos parecerá la cosa más natural del mundo el que tengamos que caminar, a la luz de la fe, siempre en la oscuridad. Para nosotros, será la cosa más natural del mundo que los cálculos que hacemos nosotros mismos, es decir, los planes propios, las determinaciones propias, nunca lleguen a madurar enteramente. Es evidente que el Padre Dios hace muchas cosas que nosotros no comprendemos.
(…)
Cuando quieran comprender, un poquito al menos, en líneas generales, el por qué de tanta oscuridad, recuerden estos dos pensamientos: Dios en sí mismo es el ser incomprensible, por eso sus caminos también son incomprensibles. (Desiderio Desideravi, 1963)
La fe práctica en la divina Providencia siempre entraña una actitud valiente, de audacia o confianza filial, basados en que Dios es nuestro Padre, que él sabe, que él conduce y nos guía a veces por caminos difícilmente comprensibles para nosotros hacia la meta a la cual él quiere conducirnos. A cada uno de nosotros, usando una imagen de Teresita del Niño Jesús, se nos va a llenar el vaso. Los vasos tienen diversas formas y capacidad, pero todos seremos colmados en nuestra capacidad.
Muchas veces en vano nos preguntaremos por qué sucede o sucedió esto o lo otro. Quizás, con el correr del tiempo encontremos una explicación, aquí en nuestro peregrinar, que nos da una respuesta. Sin embargo, para responder otros porqué, a los cuales no podemos encontrar una explicación, deberemos esperar el encuentro “cara a cara” con el Señor.
II. EL ARTE DE SACAR BIEN DEL MAL
Aun cuando el Padre
permite sufrimientos,
el hijo los sabe asumir dentro del amor,
besa la mano que sostiene su destino
y en oración
permanece vuelto hacia él.
Nunca hace como el perro,
que muerde con rabia
la piedra que bruscamente lo saca del reposo;
descubre tras cada piedra
la amistosa mano del Padre
que lo invita a ir hacia el hogar. (HP, 422-423)
1. EN GENERAL
Afirmamos que si Dios permite el mal no es por maldad o porque quiera dañarnos, sino porque de ese mal se puede seguir un bien. Teniendo presentes los presupuestos básicos de la fe práctica en la divina Providencia que hemos expuesto, podemos ahora descender más a la aplicación concreta de nuestra forma de enfrentar las discordancias y cruces que tapizan nuestro camino rumbo a la Casa del Padre.
En el infinito amor de su Providencia divina, Dios dispone las cosas de forma que nosotros podamos sacar un bien del mal. Lo que él realizó en forma única en Cristo, muestra que él es capaz de sacar bien de cualquier mal, ya que no hay mal mayor que el deicidio cometido por el hombre al haber dado muerte “al Autor de la vida”, a Cristo Jesús.
Dios –dice el P. Kentenich– es un genial jugador de tenis. Sabe responder bien a las peores jugadas. San Pablo lo expresa en forma teológica, diciendo: “Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman” (Rom 8,28). Todo coopera a nuestro bien, incluso el pecado agregaba san Agustín, porque ese pecado puede ser para nosotros ocasión de una conversión más profunda a Dios, a través de la experiencia de nuestra miseria y desvalimiento.
El lenguaje popular ha acuñado la siguiente sentencia: “Dios sabe escribir derecho en líneas torcidas”. Y también el adagio: “No hay mal que por bien no venga”. La liturgia, por su parte, como lo mencionamos anteriormente, hace referencia a este misterio cuando canta en la Vigilia Pascual: “¡Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor!”.
Como hemos explicado, si consideramos la realidad del pecado y la influencia del demonio, es un hecho indiscutible que aquí en la tierra siempre estaremos rodeados de miserias. El arte de vivir y dominar el mundo implica entonces saber convertir esas miserias en “camino de salvación”, o, como lo expresa el P. Kentenich, debemos descubrir la ratio boni o el bien que podemos sacar de lo negativo que nos hace sufrir.
Quisiéramos vernos libres de problemas y debilidades; nos sentiríamos felices si pudiésemos ser más firmes en nuestra voluntad, sin ese lado débil que nos causa tantos problemas, si nuestra inteligencia fuese más clara y nuestro carácter mejor, etc. Quisiéramos despejar nuestro horizonte de toda dificultad y de todo mal y suponemos que estando de punta en blanco, seríamos para Dios los mejores instrumentos, y que entonces él podría hacer historia con nosotros. Quisiéramos que otras personas no nos hagan daño y que podamos vivir en paz. Pero nos equivocamos, porque la realidad es otra: Tal vez, si no conociéramos los problemas y nunca hubiésemos fallado ni palpado la miseria y el desvalimiento, si no hubiéramos sufrido los golpes del destino y los males que otros nos acarrean, probablemente no habríamos madurado como personas o no habríamos alcanzado una profunda intimidad con Dios, y quizás seríamos inservibles como instrumentos para construir su reino, porque poco a poco nos habríamos separado de él, creyéndonos “todopoderosos”.
¿Cuál es el bien que podemos descubrir en los males que sufrimos o por las circunstancias que nos rodean?
Ciertamente cada persona sufre las carencias y cruces que carga de forma individual y debe, por ello, buscar, guiado por la fe práctica en la divina Providencia, qué mensaje le da Dios a él en particular a través de esa realidad personal, de acuerdo a la meta que Dios ha previsto para cada uno de nosotros, meta que tratamos de captar y realizar por medio de nuestro ideal personal. La conducción providencial de Dios considera las carencias y males que sobrellevamos en esa perspectiva.
En ese contexto adquiere una importancia fundamental la meditación de la vida, a la cual nos referiremos más adelante. Por medio de ésta podremos discernir cuál es el bien que podemos sacar, cada uno individualmente y como comunidad, de la cruz que cargamos.
Teniendo esto en consideración, sin embargo, es posible señalar algunos campos o realidades de carácter más general que nos entregan una cierta orientación para nuestro discernimiento individual.
2. APLICACIÓN DE ESTA VERDAD A NUESTRA VIDA
2.1. “Sin lagar no hay vino”
Es relativamente fácil comprender la necesidad del sacrificio y de la renuncia desde un punto de vista netamente humano: Somos seres en desarrollo y cada crecimiento supone un esfuerzo de parte nuestra. Nuestra naturaleza no puede prescindir de aquello que le cuesta o exige sacrificios. Sin ese esfuerzo y sacrificio no creceríamos ni maduraríamos como personas.
Esto es claro en el plano de la autoformación: Los padres deben exigir muchas cosas que cuestan a sus hijos; los profesores exigen rendimiento en el colegio a sus alumnos: si éstos no asumen las tareas y las llevan a cabo, el resultado será penoso. Toda educación requiere disciplina, orden y esfuerzo, ello es el precio del logro que se busca. Si alguien quiere autoformarse o se propone emprender una tarea, normalmente esto acarrea consigo renuncias y sacrificios. Con acierto lo expresa el refrán popular cuando dice: “El que quiere celeste, que le cueste”.
Hoy se huye del dolor, está en plena vigencia una cultura hedonista, que sólo quiere gozar y gozar. Pero una vida sin cruz y renuncia sería una condenación a la mediocridad, al fracaso de nuestras aspiraciones, por más sublimes que éstas sean.
En el orden sobrenatural es igualmente claro que Dios nos pide superarnos, renunciar a muchas cosas, para ser felices de verdad. La ley fundamental del Evangelio es el amor, y no hay verdadero amor sin renuncia, sin superación del egoísmo y voluntad de darse y servir al tú, posponiendo nuestra comodidad y preferencias personales. El Señor lo afirma claramente cuando dice: “El grano de trigo, para dar fruto, debe caer en la tierra y morir” (Jn 12, 24). Y, si el sarmiento da fruto “el Padre lo poda para que más fruto” (Jn 15, 2); nadie puede seguirlo a él si no toma su cruz y va en pos suyo…(Mt 16, 24)
Todas esas cruces y renuncias tienen su razón de ser. Nadie, a no ser que sea masoquista, busca la cruz y el sufrimiento en sí mismos. Una meta noble y clara lo justifica y da sentido.
2.2. Las catástrofes naturales
Muchas veces somos víctimas de realidades que sobrepasan nuestras posibilidades de prevención. Cuánto nos golpean las catástrofes y desastres naturales: terremotos, tsunamis, inundaciones, ciclones, tornados, erupciones de volcanes, etc. Nos preguntamos con angustia ¿por qué Dios las permite cuando tantas personas, a veces miles, perecen en ellas, o quedan inválidos, sin casa y cae sobre ellos un sinnúmero de desgracias difíciles de sobrellevar? ¿Qué bien puede sacarse de ello?
En primer lugar, habría que decir que tenemos que asumir nuestra realidad: Somos criaturas materiales, frágiles, sujetas a las leyes de la materia. No somos ángeles o seres espirituales que no están sujetos a las inclemencias del tiempo o a los derrumbes o a que exista una catástrofe que nos afecte.
Dios nos creó en este universo, con las leyes que lo rigen, nos creó como espíritus encarnados sujetos a las leyes naturales. No podemos simplemente opinar que Dios debiera haberlo hecho de otra forma: Nosotros no somos Dios, ni tenemos su inteligencia y visión para poder sugerirle más habilidad e inteligencia en lo que él hizo.
Pero tampoco debemos aceptar estas realidades con rebeldía o pura resignación. Ellas nos recuerdan y dicen que esta tierra no es la definitiva. Nos sacan, violentamente a veces, de la inconsciencia en la cual vivimos, sin preguntarnos mayormente qué hay más allá de la muerte.
Estas catástrofes nos enfrentan ante el dilema de si después la muerte existe una vida eterna o si sólo se da la nada; que “desapareceremos del mapa” y que, para la mayoría, quizás no valió la pena sufrir tantas limitaciones y penurias. Por eso Camus decía que la única pregunta importante para la filosofía era la del suicidio.
Aquello que nos remece el piso a menudo tiene por objeto, entonces, sacarnos de nuestra indolencia: Vivimos como si nuestra vida aquí en la tierra fuera la definitiva. Pero no cabe duda que no lo es: tenemos la certeza absoluta que moriremos.
Esos momentos en que todo se derrumba nos muestran quiénes somos y la precariedad de nuestra existencia y nos cuestionan su sentido: ¿para qué vivimos y para qué sufrimos? Si no asumimos en la fe el destino para el cual Dios nos creó, más allá de esta vida, nuestra existencia en definitiva sería un sinsentido.
Sabemos por la fe que, después de esta vida, se sigue una realidad impensable para nosotros, que nuestra fe la describe como la vida eterna, el paraíso, la visión beatífica.
¿Y las víctima inocentes, y los que pierden sus pertenencias y los niños que quedan huérfanos?
Dios recibirá en su misericordia a cada una de esas víctimas. En cuanto a nosotros, a menudo podemos constatar cómo de tales desgracias surge una solidaridad que alcanza grados de heroísmo. Se movilizan países, personas, instituciones, en una corriente de servicio y ayuda incomparables. Se da origen a muestras de amor solidario que nunca antes se habían visto y que, además de socorrer a los necesitados e ir en consuelo de los sufrientes, dan un ejemplo de humanidad ejemplar y enaltecedor.
Pero, los huérfanos siguen huérfanos y los inválidos, inválidos. ¿Cuál es la “razón de bien” que pueda darse en esas circunstancias? Basados en la fe en la divina Providencia, cada persona está llamada a descubrir qué bien puede seguirse para ella en la realidad que padece. Solo tenemos que confiar en que la divina Providencia tiene un plan de amor para cada una de esas personas. Para muchos, esos sucesos cambian radicalmente su vida y, en su nueva situación existencial, descubren tareas y sentido que antes nunca habrían sospechado. Llegan a veces a mostrar de modo sorprendente un espíritu de superación digno de admiración.
“Todo converge al bien de los que aman a Dios” (Rom 8, 28). Si ellos reciben el don de la fe recibirán también la luz necesaria para ver más allá y también descubrir el sentido del dolor entregado como ofrenda redentora en Cristo Jesús.
2.3. Las catástrofes de las cuales somos culpables
Hay catástrofes que no dependen del hombre, sin embargo se dan y un sinnúmero de desgracias se generan a raíz de la indolencia de personas que no actuaron como debían haberlo hecho o que no evitaron esos sucesos como era su responsabilidad.
En este contexto podemos ampliar el horizonte: ¿Cuántas catástrofes, de todo orden, tienen su origen en personas irresponsables y culpables, que generan miseria, pobreza, injusticias, violencias y crueldades que claman al cielo? Son los efectos del pecado que requiere conversión y reparación. No echemos la culpa a Dios de tantas desgracias personales, familiares o sociales, que han originado nuestro egoísmo, pereza, falta de compromiso, inconstancia, etc. Más vale reconocer la culpabilidad, arrepentirse y reparar el mal causado.
Por otra parte, no sólo reparemos los males que provienen de nosotros mismos. También tenemos una responsabilidad solidaria. Podemos y debemos generar cambios que superen esas penurias y esa pobreza que sufre gran parte de los habitantes de esta tierra. Esas realidades son un llamado a nuestras conciencias y a nuestra acción. No podemos quedarnos a la vera del camino y lavarnos las manos diciendo que nosotros no somos responsables de ellas o que nada podemos hacer… Cada uno en su lugar está llamado a dar una respuesta de acuerdo a sus posibilidades. Si Dios creó el mundo sin nosotros, él no quiere redimirlo sin nosotros, afirma san Agustín. Él quiere que seamos co-redentores del hombre con él y a través de él: nosotros, no otros. Y ese es el sentido de nuestro compromiso con el Dios providente: cooperar con él, saliendo al encuentro de las injusticias y los males de nuestro mundo para remediarlos.
2.4. Saber sacar provecho de nuestras debilidades
Más allá de las catástrofes y males a los que nos referimos anteriormente, se da el hecho de la dolorosa experiencia de nuestras propias debilidades y limitaciones.
San Pablo relata su propia experiencia y al hacerlo nos da una luz importante para comprender y sacar provecho de nuestras propias falencias. En la segunda epístola a los Corintios, relata cómo él mismo quería verse libre de su debilidad para poder servir mejor al Señor. ¿Y qué le responde Cristo? Que le dejará ese “ángel de Satanás que lo abofetea” y que él se va a glorificar precisamente en su debilidad:
Por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones –nos relata san Pablo-, me fue dado un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento; pero el Señor me ha dicho: “Mi gracia te baste, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza”. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis debilidades, para que en mí habite la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo; porque cuando más débil me siento, entonces es cuando soy fuerte” (1Cor 12,7 ss).
San Pablo, con muy buena intención, pide al Señor que lo libere de sus debilidades para poder servirle mejor, para ser un apóstol más eficaz. Es lo mismo que nosotros también a veces quisiéramos decir al Señor: Señor, líbrame de este problema, líbrame de esta preocupación, de esta debilidad mía… Y el Señor, ¿qué me dice?: No, porque en tu debilidad se va a mostrar mejor mi poder. Si fueras “perfecto”, si no tuvieras ningún problema, con gran facilidad te apartarías de mí, te harías autosuficiente, te independizarías, te sentirías tan seguro de ti mismo, que terminarías por no necesitarme… No, mejor te dejo esa debilidad y ese problema. En ellos tendrás la posibilidad de experimentar con mayor fuerza el poder de mi gracia y de mi amor…
¿Surge en nosotros la misma respuesta que dio san Pablo al Señor?: Señor, entonces, si es así, me glorío en mi debilidad; en esta miseria mía y desde ella recurro a ti, por ella sé que nunca debo apartarme de ti, que sólo en ti estoy seguro y que todo lo puedo con la fuerza de tu gracia.
San Pablo dice “me glorío” en mi debilidad, (no en el pecado), en esa debilidad que tantas veces se hace patente, precisamente a raíz del pecado o de las consecuencias del pecado que reina en el mundo.
Esas debilidades no entorpecen la realización del plan de Dios. Guiados por su divina Providencia, confiando no en nuestra fuerza y sabiduría, sino en él, sabremos entonces “aprovechar” esa debilidad. Ésta no me aparta de él; por el contrario, es mi seguro para no separarme de él y para que me aferre cada vez más a él, ya que separados de él, nada podemos hacer (Juan 15, 5). Por eso, digamos con san Pablo: ¡Me glorío en mi debilidad, me complazco en mi flaqueza! No la rechazo, no me deprimo ni me rebelo, sino que la uso para atarme más fuertemente al Señor. El P. Kentenich dice: La uso como un trampolín para saltar hasta Dios y nadar en el mar de su misericordia.
Solamente cuando hemos abdicado de nuestro yo orgulloso y egoísta, del pequeño fariseo que vive en nosotros, sólo entonces experimentaremos la hondura del amor de Dios y el Señor podrá contar con nosotros como instrumentos aptos, dóciles y fieles en sus manos para construir y hacer historia con nosotros. Sólo entonces podrá trabajar eficazmente a través nuestro en la construcción del reino aquí en la tierra.
El P. Kentenich aduce, en este contexto, un pensamiento de Pestalozzi, quien afirmaba que la mayor desgracia del hombre actual es haber perdido el sentido filial, o el sentido de la pequeñez, porque ello impide el ejercicio de la paternidad de Dios respecto a nosotros. Dios no puede mostrarse Padre ante hombres “adultos”, autosuficientes. El Señor lo repetía una y otra vez: “Si no cambian y se asemejan a los niños, ustedes no entrarán en el Reino de los cielos” (Mt 18, 3). El Dios providente puede vaciar el caudal de su misericordia sólo en personas que están conscientes de su pequeñez y la reconocen con alegría, tal como lo experimentó y confiesa la Virgen María.
Esto no quiere decir que por ello nos acomodamos a nuestra debilidad y no luchamos por superarnos. Por cierto que no es así. Hay cosas que exigen superación. Hay que dejar que el Padre pode el sarmiento. Incluso, mientras más nos esforzamos más experimentamos nuestros límites; esa aspiración nos hace más consciente de lo poco que somos capaces de lograr por nosotros mismos.
Por otra parte, existen, además, debilidades y carencias que siempre cargaremos con nosotros y que nos hacen sufrir. ¿Las usamos para ponernos así como somos en manos del Señor, ofreciéndole nuestras carencias para que él se glorifique a través nuestro? ¿Nos gloriamos de nuestra miseria o más bien la escondemos, la disimulamos, tratando de engañarnos a nosotros mismos y a los demás? La consecuencia de esta actitud es la amargura, la tensión y falta de libertad interior, los complejos de inferioridad y tendencias a rebajar a los demás, la incapacidad para vivir en comunidad.
No necesitamos ponernos máscaras ni jugar papeles que no nos corresponden. Seamos valientemente auténticos. No tenemos por qué temer: nuestro Padre nos acepta tal como somos, con nuestras cojeras y nuestras fallas; lo único que él quiere es que le entreguemos todo nuestro ser, con entera confianza filial. Y cuando sobrevengan los problemas, entonces podemos decir: “Gracias, Señor, porque me diste esta prueba”. “Gracias, Señor, porque este dolor me va a despertar”. “Gracias, Señor, porque con esta cruz voy a crecer”. “Gracias, Señor, porque a través de este problema tengo la oportunidad de demostrarte que confío en ti y que toda mi esperanza está puesta en ti”. Según el P. Kentenich, en esto consiste la “genialidad de la ingenuidad” de la fe práctica en la divina Providencia.
La elaboración de la experiencia de nuestra propia debilidad y limitaciones a la luz de la fe práctica en la divina Providencia nos libera, nos hace humanos, más humildes, es decir, más capaces de enriquecernos con los dones de quienes nos rodean y abre nuestra alma a la acción del Espíritu Santo.
La victoria del demonio consiste justamente en hacernos desconfiar de la misericordia de Dios. Su victoria es desanimarnos. Cuando pecamos o nos portamos mal, pensamos que Dios se aleja de nuestro lado. Pero no es así, ya que somos nosotros los que nos apartamos de él. Él está siempre junto a nosotros, esperando que volvamos nuestra mirada hacia él. Si decimos: “No sirvo para nada”, y nos tiramos al suelo, entonces el demonio ha logrado lo que quería. “El demonio pesca en aguas turbias”, reza un proverbio alemán. Ese desaliento y desesperanza es el mejor caldo de cultivo para toda clase de vicios. Antiguamente se consideraba a la tristeza entre los pecados capitales. Y con razón, puesto que la tristeza y el desaliento dan origen en nuestra vida a gran cantidad de desórdenes y compensaciones pecaminosas.
Ésta es la sabiduría que queremos aprender del P. Kentenich: El Dios providente cuenta y actúa a través de nuestra pequeñez. Se trata de llegar a cantar con la liturgia: “¡Oh feliz culpa!”;“me glorío en mi debilidad”, porque el Señor de la historia, así como lo hizo en la pequeñez de su Sierva, podrá también hacer con nosotros grandes cosas, precisamente porque somos y nos reconocemos pequeños. Nuestro Padre y Fundador subrayaba: No “a pesar” de ser yo débil y pequeño, sino “precisamente porque” soy débil.
También repetía: “Los campesinos más lerdos son los que cosechan las papas más grandes”. Y tratando de explicar lo mismo con otras palabras, decía: Porque somos como un niño raquítico, por eso tenemos que ser como un niño de pecho que se cobija en el seno de su madre; y porque somos ese niño de pecho, por eso podemos ser un niño maravilla; “Dios ama la nada, Dios escoge y utiliza la nada de este mundo”, repetía una y otra vez.
2.5. Sacar provecho de nuestros pecados
Una cosa es saber sacar provecho de nuestras debilidades pero, otra, de nuestros pecados. De las debilidades que sufrimos podemos gloriarnos en el sentido antes señalado, pero, ¿podemos hacer lo mismo respecto a nuestros pecados?
Por cierto que nunca podremos gloriarnos del mal moral y de haber dado la espalda a Dios y habernos cerrado a su gracia. Sin embargo es un hecho que, si reconocemos nuestro pecado, ello pone de manifiesto nuestra debilidad y miseria. Y desde esa miseria podemos volver nuestra mirada al Dios que nos espera con amor de Padre.
Ésa es la eterna enseñanza de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuándo conoció realmente el hijo pródigo a su padre? ¿Cuando estaba bien y seguro en su casa? ¿Cuando todo estaba en orden? ¿Cuándo llegó a conocer a su padre de verdad? Ello ocurrió cuando regresó a la casa paterna, después de haber abusado de su libertad a tal punto que terminó deseando la comida de los cerdos. Es decir, cuando ya no pudo caer más bajo. Es entonces cuando brotó en él el anhelo de regresar a la casa del padre.
Cuando llega, ve con asombro que el padre sale corriendo a su encuentro. Sólo puede balbucear unas palabras del discurso que tenía preparado. Le dice: “Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros” (Lc 15,19).
El hijo aún tenía la imagen del Dios severo, de un Dios poderoso y vengativo; de un Dios que está con el látigo en la mano para castigar al que ha fallado. Ésa era la imagen que el hijo tenía de su padre.
¿Qué es lo que en realidad sucedió? En verdad, sucede algo inusitado. El padre lo está esperando y, apenas lo ve, corre para abrazarlo. Lo besa, hace que le traigan los mejores vestidos y prepara una fiesta. Es decir, ocurre algo enteramente diferente a lo que el hijo había imaginado. Sólo en ese momento conoce de verdad a su padre: Es en su miseria cuando experimenta la desbordante misericordia del Padre. De ahí en adelante sabe, por experiencia propia, que el amor de Dios es gratuito; que el Padre es rico en misericordia y que lo único que nos pide es nuestra confianza y entrega filial.
Es lo mismo que aprendió Pedro, el elegido para ser la Roca: Cayó gravemente, desconoció al Señor y lo negó por tres veces. ¿Y cómo lo trata el Señor? Lo sabemos: Simplemente le dice tres veces: “Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que éstos?” De ahí en adelante toda su vida está basada no en su propia justicia sino en la misericordia, en el amor gratuito de Dios. A raíz de su caída alcanzó el conocimiento más profundo del corazón de Jesús.
Los criterios por los cuales se rige nuestra sociedad no entienden esto. Estamos acostumbrados al “Si me das, te doy”. Tenemos un criterio de intercambio comercial. Si el otro no me responde, yo tampoco le respondo, puedo descartarlo…
La actitud de Dios es paradojal. Dios piensa distinto y no actúa como lo hacemos nosotros. “Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión” (Lc 15,17). Es evidente que debemos cambiar nuestra perspectiva, tanto en el modo como consideramos nuestra propia realidad como en la manera de concebir a Dios. Si no experimentamos nuestras miserias en esta perspectiva, nunca podremos entrar en la intimidad con Dios. Nos sucederá algo semejante a lo que pasaba con el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo: Vivía en la casa del Padre, pero en realidad no lo conocía…
En este contexto, tal vez podemos entender mejor la afirmación, también asombrosa, de san Pablo, cuando afirma: “Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia” (Rom 11:32). Y aquella otra, en que dice: “Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom 5,20).
Sería conveniente preguntarnos por qué a veces nos resulta tan difícil acudir a la confesión. Quisiéramos llegar a Dios con una carta de presentación bien limpia: “Señor, hice esto y lo otro, todo está en orden, merezco ser tu hijo, merezco que me utilices como instrumento, me he portado bien y en nada te he defraudado… ”. Pero en verdad, a quien el Señor rechaza, y con toda su fuerza, es a los fariseos. Les dice: “raza de víboras, sepulcros blanqueados”. Usa con ellos el lenguaje más duro, precisamente con los que se creen justos y perfectos. La parábola del fariseo y del publicano lo destaca nuevamente. ¿Quién recibe el perdón de Dios? Es el publicano, aquel que está allí golpeándose el pecho y diciendo “Señor, perdóname porque he pecado”, y no el que está delante, haciendo alarde de sus méritos.
De allí la importancia de saber reconocerse como pecadores. Sólo en ese momento podemos experimentar realmente lo inconmensurable del amor de Dios y cuán entrañablemente él nos ama, con un amor gratuito.
Hagamos lo que hagamos, si dejamos la casa del Padre, si nos portamos mal y cometemos cualquier tipo de pecado, si somos ingratos y culpables de mil infidelidades, hagamos lo que hagamos, siempre podremos estar seguro de algo: La misericordia y el amor del Padre nunca se apartarán de nosotros. Sabemos que el Padre siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y mientras más miserable y más en el fondo del pozo nos sintamos, cuando humanamente nos encontremos sin salida, más dispuestos estamos para Dios. Lo único que debemos hacer es reconocer nuestro pecado y nuestra miseria, y en Cristo Jesús, volver nuestros ojos y extender nuestras manos hacia el Padre.
Dios Padre está en nuestra historia: en nuestra historia hecha de gracia y pecado. El nos espera en nuestra oscuridad, en nuestros problemas, en nuestro dolor, en ese golpe del destino, en ese callejón sin salida… Está ahí, aunque pareciera que duerme; aunque no lo sienta, él está allí… Ésa es la actitud fundamental que hace brotar en nuestra alma la fe práctica en la divina Providencia.
El único con quien el demonio puede trabajar a su gusto es con el hombre orgulloso y soberbio, con el que desconfía del amor y misericordia del Padre. En cambio, el único con quien Dios puede hacerlo es con el hombre humilde y sencillo que cree en su amor.
El P. Kentenich repetía muchas veces: Hay algo a lo cual Dios no puede resistir: a nuestra miseria reconocida. Dios no puede resistir a quien se le entrega con un corazón contrito y humillado. Por eso, no cometamos el error ni de desanimarnos ni de desesperarnos a causa de nuestras miserias. Sepamos sacarles provecho. No nos pongamos tensos, ni nos angustiemos esforzándonos por guardar nuestra “fachada”; no busquemos nerviosamente que los otros reconozcan y alaben nuestras cualidades.
Santa Teresita del Niño Jesús vivió ejemplarmente este “camino de la infancia”, su “pequeño camino”, poniendo la base de su vida espiritual no en sus méritos, sino en la misericordia de Dios. Esta es la actitud evangélica que rescata nuestro Padre y nos invita a seguir.
Las siguientes palabras de san Pablo nos sirven de transición al siguiente punto:
Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles;
mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres.
¡Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados! No hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza.
Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte.
Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para reducir a la nada lo que es.
Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios.
De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención,
a fin de que, como dice la Escritura: El que se gloríe, gloríese en el Señor. (1Cor, 22-31)
2.6. Sumergir en Cristo nuestro dolor y miserias
Si buscamos dar sentido a nuestras cruces, no podemos dejar en segundo plano lo que significa el hecho de que Dios quiso que Cristo nos redimiera no en primer lugar por su palabra sino por su entrega cruenta en la cruz. En un acto de máxima obediencia al Padre, quien le había dado como misión dar a conocer su nombre, es decir, revelar quien es él, Cristo abraza el camino de la cruz. Su misión de proclamar la Buena Nueva lo llevó a sufrir el rechazo de los fariseos y doctores de la ley y que éstos determinaran su condenación a muerte. Ese acto de obediencia heroica convierte a Cristo en la víctima de reconciliación, en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo.
El Verbo, al tomar carne en el seno de María, se hizo solidario con la humanidad, y por ser quien es, el Hijo Unigénito del Padre, se convirtió en la Cabeza de la humanidad. Como tal nos representa solidariamente ante Dios. Él asumió, como explica san Pablo, todos los pecados de la humanidad: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él (2 Cor 5.21)”.
Esta dimensión del plan salvífico es lo que nos permite dar a nuestras cruces un sentido nuevo y profundo. Por nuestra ofrenda unida a la de Cristo, podemos atraer la gracia de Dios sobre nosotros mismos y, solidariamente, por nuestros hermanos. Nos convertimos así en co-redentores, a semejanza de María al pie de la cruz, cuando une el dolor de su corazón traspasado por la espada, a la ofrenda del Señor.
Acompañamos a Cristo en su ofrenda, para que, en él, como rezamos en la eucaristía, “nos transforme en una ofrenda permanente”. Toda la cuota de cruces que encontremos en nuestra peregrinación, la asumimos en solidaridad con Cristo Redentor. Las ofrendamos en él y con él al Padre, por nuestros pecados y por el pecado de nuestros hermanos. En él también esas cruces “sin sentido” y muchas veces humanamente inexplicables, adquieren un sentido profundo y trascendente.
Cuántas cruces y sufrimientos inmerecidos debemos a veces cargar: infidelidades, calumnias, traiciones de nuestros propios amigos, denigraciones, deshonra, y tantas cosas por el estilo, pequeñas y grandes. Ciertamente en muchos casos deberemos defendernos y limpiar nuestro nombre, por los nuestros, por la honra de la comunidad a la cual pertenecemos. Pero en otras ocasiones o no será posible o preferiremos callar, por seguir a Cristo en su camino de cruz.
Detrás de todo, nuestra oblación está en asumir la entrega filial y obediencia a la voluntad de Dios Padre. El P. Kentenich, en las oraciones del Hacia el Padre destaca con fuerza esta realidad y la profundidad de esta entrega a Cristo Redentor. El plan de salvación de Dios, esta locura e insensatez de Dios, según los paganos y no creyentes, solo es entendible en la fe. Una incontable legión de santos da testimonio de ello (Cf 1 Cor. 1, 2).
Citamos algunas oraciones de nuestro Padre donde él nos llama a sumergir nuestras cruces en la cruz del Señor. Son tomadas del Hacia el Padre.
De : Ofertorio de la Misa del Instrumento:
Padre eterno, estos dones
que traemos a tu altar
te digan en nuestro nombre
que nada nos pertenece.
En silencio a tus manos
devolvemos, como ofrenda,
lo que somos y tenemos;
úsalo según Tú quieras.
Quítanos toda voluntad propia;
con un corazón puro,
danos realizar fielmente nuestra misión
como instrumentos de tu bondad.
Como el pan y el vino se transforman
en la vida y el ser de Cristo,
Padre, así elévanos hasta ti
y trátanos como a tu Hijo.
Las normas de tu sabiduría
formen nuestro ser y actuar
según los santos rasgos de Cristo,
como resplandecen en María, su Compañera.
A nosotros, que celebramos el sacrificio,
danos revelar día a día,
a un mundo lleno de miserias,
las grandezas de Cristo.
Solo entonces nada podrá turbarnos;
estamos como en una fortaleza,
como una avecilla en su nido,
seguros aun en las tormentas.
La libertad de nobles hijos de Dios
resplandece en todo nuestro ser;
esa libertad sana por nosotros al mundo
y es alegre heraldo de la Redención.
Nada puede perturbar tus planes,
sin trabas los conformas;
te extiendes por tus instrumentos
y aumentas sin fin tu gloria. (HP, 82.90)
De: Oración después de la consagración
La espada santa de la doble consagración
ha renovado milagrosamente para el mundo
la donación de Cristo,
Cordero de sacrificio,
tal como pendiera en la cruz.
Como instrumentos, con cuanto poseemos,
nos unimos a él, la Oblación.
En la altura sacrosanta del Gólgota
vemos, con espíritu de fe,
a su Madre y Compañera,
que con él se ofrece
y que nos mira con bondad.
Por nosotros se entrega con su Hijo
al Padre reinante en su trono.
Eterno Padre,
en el altar
nos ofrecemos con él
y te adoramos sin reservas
a ti y a tu omnipotencia.
Dispón de nuestras vidas,
que nos regalaste por amor.
Aunque incluya dolor y cruz,
realiza el grandioso plan de amor
que trazaste, desde toda la eternidad,
al curso de nuestras vidas.
En Cristo
venos pender de la cruz
impulsados por vehemente amor. (HP, 104-107)
De: Via Crucis del Instrumento:
Los que el Padre escogió
desde toda la eternidad
para ser, en el Espíritu Santo,
sal y luz del mundo,
quieren hoy ofrecerte sus hombros
para llevar contigo el emblema de la Redención.
Por cierto el Dragón se opone a que beban tu cáliz,
en cuyo fondo brillan perlas de cielo;
pero, como a tu Esposa,
a tus elegidos los asemejas a ti
en el ser, en el actuar
y en un dolor rico en victorias.
Te agradezco porque diariamente
puedo ofrecerte mis hombros
para la cruz de la vida;
edúcame así para ser un reflejo tuyo
cumpliendo siempre como hijo
los deseos del Padre. (HP, 271-273)
Presentaré tu sangre, Señor,
al Padre como ofrenda;
quiera Él acordarse
de los dolores de nuestra Madre,
tomarme a mí como víctima de propiciación. (HP, 291)
Madre, en tu Sí no hay amargas quejas,
cuando el Señor, impulsado
por un profundo amor de Redentor,
carga hasta el lugar del sacrificio
la cruz que le impuso
nuestra aversión al sufrimiento.
En silencio
quiero ayudarlo a llevar su cruz,
aunque el sentimiento se rebele y se resista. (HP, 349)
Diariamente ofrezco
los míos y sus luchas,
su vida fuerte y santa de amor y sacrificio:
Padre, con misericordia mira a nuestra Familia
y, por causa suya, manifiéstate
en tus maravillas. (HP, 455)
De: Oración al :Espíritu Santo
Espíritu Santo,
eres el alma de mi alma.
Te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame,
guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan
del eterno Padre Dios
revélame tus deseos.
Dame a conocer
lo que el Amor eterno desea de mí.
Dame a conocer lo que debo realizar.
Dame a conocer lo que debo sufrir.
Dame a conocer lo que, silencioso,
con modestia y en oración,
debo aceptar, cargar y soportar.
Sí, Espíritu Santo,
dame a conocer tu voluntad
y la voluntad del Padre.
Pues toda mi vida
no quiere ser otra cosa,
que un continuado y perpetuo Sí
a los deseos y al querer
del eterno Padre Dios.
Amén. (HP, 639)
Presentando a Dios Padre su ofrenda de obediencia y sacrificio como propiciación por nuestros pecados, Cristo nos reconcilia con Dios Padre como víctima expiatoria. Él nos merece de este modo el poder de ser hijos y de recibir el perdón. Solo él, como Dios hecho Hombre, podía ofrecer a Dios un sacrificio expiatorio adecuado y obtener el perdón de los pecados de toda la humanidad de la cual era representante. Su entrega tenía, por ser el Hijo unigénito del Padre, un valor infinito. Este es el plan salvífico de la divina Providencia. Según ese plan Cristo nos llama a unirnos a él, a sumergirnos en él, para en él y por él obtener la reconciliación y la gracia.
Al incorporarnos en su persona por la fe y el bautismo, podemos también nosotros dar a nuestros sufrimientos y cruces un nuevo sentido. San Pablo nuevamente nos regala su sabiduría de vida cuando afirma: “Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col. 1,24).
[1] Suponemos acá haber profundizado de algún modo en qué consiste la fe en la divina Providencia. Nos remitimos en primer lugar al libro del P. Kentenich ”Dios Presente”.
También se puede consultar el libro “La Fe Práctica en la divina Providencia”. Ambos libros son de Editorial Nueva Patris.