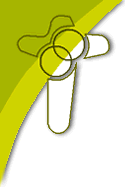La Espiritualidad Mariana:
La espiritualidad de María – La presencia y la función de la
Santísima Virgen en la vida espiritual de todo cristiano
Dra. Deyanira Flores
Introducción
I. La excelsa vocación de todo ser humano y la vida espiritual
¿Qué es la vida espiritual? ¿Qué se entiende por Espiritualidad Mariana? ¡Si sólo realizáramos cuán vitales son estas dos preguntas!
Dios, en Su infinito amor, ha llamado a todo ser humano a una altísima, inefable vocación: gozar por toda la eternidad de la visión inmediata de la Santísima Trinidad. Nos ha creado a Su imagen y semejanza (Gen.1, 26-27) para hacernos hijos Suyos y compartir para siempre con nosotros Su eterna bienaventuranza en el cielo.
San Pablo nos lo expresa maravillosamente en su Carta a los Efesios (cf. 1, 3-14): “Bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, según que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, a impulsos del amor, predestinándonos a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el Amado …”.
Hemos sido creados para glorificar a Dios en la tierra y gozar de la felicidad de glorificarlo eternamente en el cielo como hijos Suyos santos y bien amados. La Liturgia enseña esta verdad fundamental de forma muy precisa: “Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos” (1).
El Hijo de Dios se hizo hombre para hacer al hombre “Dios”. Él mismo, en la Última Cena, nos revela nuestra inefable vocación: “Yo les he comunicado la gloria que Tú me has dado, Padre, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y Tú en mí, para que sean consumados en la unidad …” (cf. Jn.17, 21-23). El Verbo vino al mundo para “hacernos participantes de la divina naturaleza”, dice San Pedro (2Pe.1, 3-4). Para que “nosotros todos, con el rostro descubierto, reverberando como espejos la gloria del Señor, nos vayamos transfigurando en la misma imagen de gloria en gloria, conforme a como obra el Espíritu del Señor”, enseña San Pablo (2Cor.3, 18). Para “divinizarnos”, testimonian los Padres de la Iglesia (2). Para que el alma se transforme “en las tres personas de la Santísima Trinidad”, para que se haga “deiforme y Dios por participación”, nos asegura San Juan de la Cruz (3).
Y sin embargo, ¿cuántas personas están enteradas de la grandeza de la dignidad personal y de la vocación que Dios en Su infinita misericordia les ha concedido? “¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas!”, exclama San Juan de la Cruz, “¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas, y vuestras posesiones miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes hechos ignorantes e indignos!” (4). Y una hija suya y de nuestras tierras, Santa Teresa de los Andes (+ 1920), reflexionaba en estos términos:
“… Vi el águila remontarse altiva desde la honda quebrada … Vila subir hasta perderse de vista … ¿Por qué, me preguntaba, por qué no posee el hombre este don? ¿Por qué se arrastra por la baja tierra mientras el ave sube tan cerca del cielo …? Pero reflexionando más seriamente me dije, ¿no es verdad que el hombre posee alas mil veces más potentes? … ¿No se remonta hasta la Belleza suma con la vista de la hermosura de esta tierra? ¿No sube aún más cuando allá, en el templo del Señor, orando de hinojos, comunícase en coloquios misteriosos con el Altísimo? ¿No asciende entonces el alma hasta el mismo cielo? ¡Oh, sí! Creado el hombre a imagen divina, dotado de una inteligencia que encuentra su objeto propio en lo inmaterial, lo universal, lo suprasensible, y de una voluntad, que en sus aspiraciones infinitas sólo descansa en Dios mismo; elevado además por la gracia al orden sobrenatural, posee el hombre alas incomparablemente más poderosas que el águila caudal … ¡Feliz él, si sabe desplegarlas y vivir siempre arriba en su atmósfera propia! ¡Feliz el alma, si desde allí … mira las pequeñeces de la vida, pues las verá despojadas de los aparentes halagos que fascinan a los que las contemplan desde su mismo nivel!” (5).
Muchísimos seres humanos pasan por esta vida entre angustias y dolores, apegados a mil bagatelas, sin haber sabido nunca a qué grandeza habían sido llamados, o, si lo supieron, apenas despegando del suelo, sin remontarse a las alturas, ya sea porque no sabían cómo hacerlo, ya porque no se esforzaron lo suficiente. He aquí por qué es tan fundamental saber en qué consiste la vida espiritual y qué hemos de hacer concretamente para cultivarla, lo mismo que conocer la función esencial que la Virgen María ocupa en la vida espiritual de toda persona y cómo debemos responderle a ella, sin lo cual es imposible que esta vida se desarrolle y alcance sus cumbres más altas. Nos lo demuestra la experiencia de todos los Santos. Nuestra verdadera realización depende de conocer y practicar en serio el consejo de San Pablo:
“Así, pues, si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios; aspirad a las cosas de arriba, no a las que están sobre la tierra. Porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifestare, que es vuestra vida, entonces también vosotros seréis con él manifestados en gloria” (Col.3, 1-4).
Nos estamos preparando para la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Para poder hacer una realidad en nuestras vidas el lema de esta Conferencia tan importante: ser “discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”, es indispensable que cultivemos nuestra vida espiritual.
La vida espiritual es en primer lugar vida en el Espíritu Santo. Como bien enseña el gran místico mexicano, el Siervo de Dios Mons. Luis María Martínez (+ 1956):
“Si el hombre no tuviera que realizar mas que una obra de perfeccionamiento moral, adecuado a su naturaleza, bastaría la razón humana, destello de la luz de Dios, para dirigir la vida del espíritu; pero la obra que ha de realizarse en el hombre es divina … es la reproducción de Jesús, obra maestra de Dios, y para empresa tan alta es menester la dirección del Espíritu Santo. Sin esa dirección la santidad es imposible …” (6).
La vida espiritual es una vida sobrenatural, que trasciende la vida puramente natural. La podemos vivir solamente gracias a Dios, que en Su infinita misericordia, como un favor totalmente gratuito de Su amor, nos ha querido elevar a esta vida por medio de la gracia santificante que infunde en nuestra alma en el Bautismo. Así como Dios nos dotó de un organismo natural, que nos permite realizar acciones naturales, así también nos dotó de un organismo sobrenatural, que nos permite realizar acciones sobrenaturales y cuya existencia y funcionamiento es muy importante que conozcamos (7).
Para poder comprender de qué se trata esta vida, debemos estudiar con atención todo lo que nos enseñan al respecto la Sagrada Escritura, los grandes maestros de la espiritualidad cristiana y la vida de los Santos. En efecto, para conocer la capacidad de una cosa, es necesario conocer el máximo desarrollo que ésta puede alcanzar. Las habilidades extraordinarias con que Dios dotó al cuerpo humano se demuestran en las proezas de los deportistas olímpicos. Los grandes artistas, literatos y científicos de la historia universal nos enseñan las maravillosas capacidades naturales del alma humana. La capacidad sobrenatural del alma nos la revelan los Santos. Ellos nos confirman que, efectivamente, existe una vida sobrenatural que todos estamos llamados a desarrollar, ¡y hasta que punto se puede desarrollar! Si somos flojos, nuestro cuerpo nunca será fuerte y ágil. Si somos perezosos, desconoceremos y desperdiciaremos todos los talentos naturales que Dios nos regaló. Si somos tibios, una vida que pudo haber sido preludio del cielo, la viviremos a ras del suelo, sin producir fruto para los demás, y arriesgando seriamente perder la corona de gloria que Dios nos tiene prometida.
La vida espiritual se llama también vida de la gracia, porque sólo puede ser vivida merced a la gracia: en efecto, presupone el estado de gracia, y puede desarrollarse y alcanzar su plenitud solamente por medio de la gracia que actúa en nosotros, unida a nuestra respuesta humana.
La gracia santificante, que recibimos en el Bautismo, es una participación en la vida íntima de Dios, que nos hace capaces de realizar operaciones divinas aquí en la tierra, y nos permitirá contemplar a Dios como Él se ve y amarlo como se ama Él en el cielo (8).
Esta gracia es como una semilla, que debe crecer y desarrollarse a lo largo de toda nuestra vida. No basta estar en gracia como un niño recién bautizado. La vida espiritual supone una lucha diaria contra el pecado, y una constante aspiración a unirnos a Dios cada vez más íntimamente.
Cuando la gracia es consumada e inamisible, se llama gloria. Por eso a la gracia se la llama “semilla de la gloria”, porque no es solamente el principio y fundamento de esta vida, sino que es ya el germen de la vida eterna. La vida de la gracia es la vida eterna ya comenzada en la tierra (cf. Jn.3, 36; 5, 24.39; 6, 40.47.55). Es la misma vida divina y la misma caridad infusa, que está en germen en el niño bautizado, que va creciendo en el cristiano que toma en serio su vocación, y que se encuentra plenamente desarrollada en el Santo que está en el cielo. Sólo hay dos diferencias: que aquí conocemos a Dios, no con la claridad de la visión, sino en la oscuridad de la fe infusa, y que lo amamos, pero todavía podríamos perderlo por nuestros pecados. En el cielo, en cambio, lo contemplaremos tal cual es (cf. 1Jn.3, 2), y lo poseeremos de manera inamisible y eterna (9).
El valor de la gracia es inapreciable. Santa Rosa de Lima (+ 1617) exclamaba con ardor:
“¡Oh, si conociesen los mortales qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, cuántas riquezas esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias! Sin duda emplearían toda su diligencia, afanes y desvelos en buscar penas y aflicciones … en vez de aventuras, por conseguir el tesoro inestimable de la gracia” (10).
La vida espiritual es una vida interior, que sólo se puede vivir si cultivamos el silencio, el recogimiento y la oración. Si todo el tiempo estamos distraídos con mil preocupaciones mundanas, nunca podremos desarrollar nuestra relación íntima con Dios. Por otro lado, en la proporción en que desarrollemos nuestra vida interior, nuestros mismos actos exteriores serán mejores, más conformados a la Voluntad Divina y más eficaces para nuestros hermanos (11).
Hoy más que nunca tenemos necesidad de reafirmar la importancia de la vida interior, pues vivimos en un mundo que se esfuerza como nunca antes en la historia por eliminar a Dios totalmente de todos los ámbitos de la vida. Pero Dios es nuestro Creador y nuestro último Fin, y prescindir de Él es una locura irracional que nos lleva al abismo. La raíz de todos los problemas se encuentra en el interior mismo de cada individuo, en su relación con Dios (12). Sin exagerar, podemos decir que de la vida interior de cada persona depende la paz personal, familiar, social, nacional y mundial. Todos los conflictos y guerras se inician en el corazón de cada hombre que en mayor o menor grado, por ignorancia, debilidad o rebeldía, rechaza a Dios, Su amor y Su Santa Voluntad, y pretende encontrar su felicidad en sí mismo y a su modo, a espaldas de Dios y del prójimo.
Los problemas tan serios que agobian al mundo sólo se pueden resolver trayendo a Cristo al corazón de cada individuo, como bien lo han intuido a lo largo de la historia grandes figuras como San Ignacio de Loyola (+ 1556) y el Siervo de Dios Frank Duff, (+ 1980), por mencionar sólo dos. Se trata de conquistar el mundo palmo a palmo, alma a alma, para Cristo. Porque una persona bien evangelizada, puede llevar a muchas otras al Señor; en cambio, multitudes superficialmente entusiastas y pobremente instruidas en la fe, con poco o ningún conocimiento de lo que es la vida espiritual, sin llevarla a la práctica, pronto se volverán a perder. Como recuerda la Beata nicaragüense María Romero Meneses, FMA (+ 1977),
“el que quiere aprender abogacía, tiene que estudiar leyes … así nosotros, si queremos aprender a amar a Dios, debemos estudiar la Religión. No es el caso de decir: a mí me parece que esto es así; que aquello es asá … La Religión es la ciencia de las creencias, la ciencia divina que nos lleva al conocimiento y al amor de Dios, y como cristianos tenemos la obligación de estudiarla para conservar encendida la vela de la fe, como hemos prometido en el santo Bautismo” (13).
La vida espiritual es una vida ascético-mística. O sea, es una vida que exige la lucha contra el pecado y la práctica de las virtudes (ascética), y que lleva a una docilidad cada vez más perfecta al Espíritu Santo, la contemplación infusa de los misterios de la fe, la unión con Dios que a ésta se sigue, y es a veces acompañada por gracias extraordinarias (mística) (14). Se desarrolla a través de un proceso que la Tradición ha dividido en tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva.
Al contrario de lo que a veces se piensa, la vida mística o vida de íntima unión con Dios y de gran perfección en la caridad “no es una cosa propiamente extraordinaria, como las gracias gratis dadas (visiones, revelaciones, etc.), sino una cosa eminente dentro de la vía normal de la santidad” (15). No está restringida a unos pocos privilegiados, sino que es parte del normal desarrollo de la vida espiritual de las personas que de verdad aspiran generosamente a la perfección y a la unión con Dios, y ponen todo de su parte para alcanzarlo.
La vida espiritual es una vida de perfección o santidad, que toma en serio el mandato de Jesús: “Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt.5, 48). Es una vida que pone como prioridad absoluta el amor: a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús nos ha amado (cf. Mt.22, 37-40; Jn.13, 34; 15, 12).
Volviendo al llamado de la V Conferencia del CELAM al discipulado y la misión; podemos afirmar que la unión entre la vida espiritual y este llamado está muy clara en la vida y doctrina de los Santos. Citamos sólo dos ejemplos: San Maximiliano Kolbe (+ 1941), cuya vida entera fue una cadena maravillosa de actos heroicos de caridad para con el prójimo, coronados por el acto supremo de dar la vida por un desconocido, escribía en su reglamento personal de vida:
“Debo ser santo, en el mayor grado posible …
Dedícate por entero a ti mismo y así podrás darte por entero a los demás” (16).
Y el Beato Santiago Alberione (+ 1971), fundador de la Familia Paulina, enseñaba:
“El apóstol debe ser santo para santificar; sabio para instruir; celoso para superar los obstáculos que se le presenten. El primer campo que el apóstol debe cultivar es su propia alma; su principal trabajo es su vida interior; la primera alma que debe salvar es la propia. El apóstol debe santificar su mente con una fe que sea cada vez más sabia y viva; debe santificar su voluntad con una docilidad cada vez más conformada a la voluntad de Dios; debe santificar su corazón unificando sus deseos, disposiciones y vida con el Corazón de Jesús; debe santificar su cuerpo para que todas sus energías se dediquen sólo a Dios. Y para lograr todo esto, el apóstol necesita a María” (17).
“El que se santifica a sí mismo contribuye al bien de toda la Iglesia, inyectando sangre pura e inmaculada a su cuerpo … Es necesario, indispensable y obligatorio para todos; el que trabaja para su propia purificación y santificación trabaja para todos; cada deuda o defecto quitado hace a la Iglesia más perfecta y gloriosa; cada virtud adquirida le da un nuevo esplendor ante el Padre …” (18).